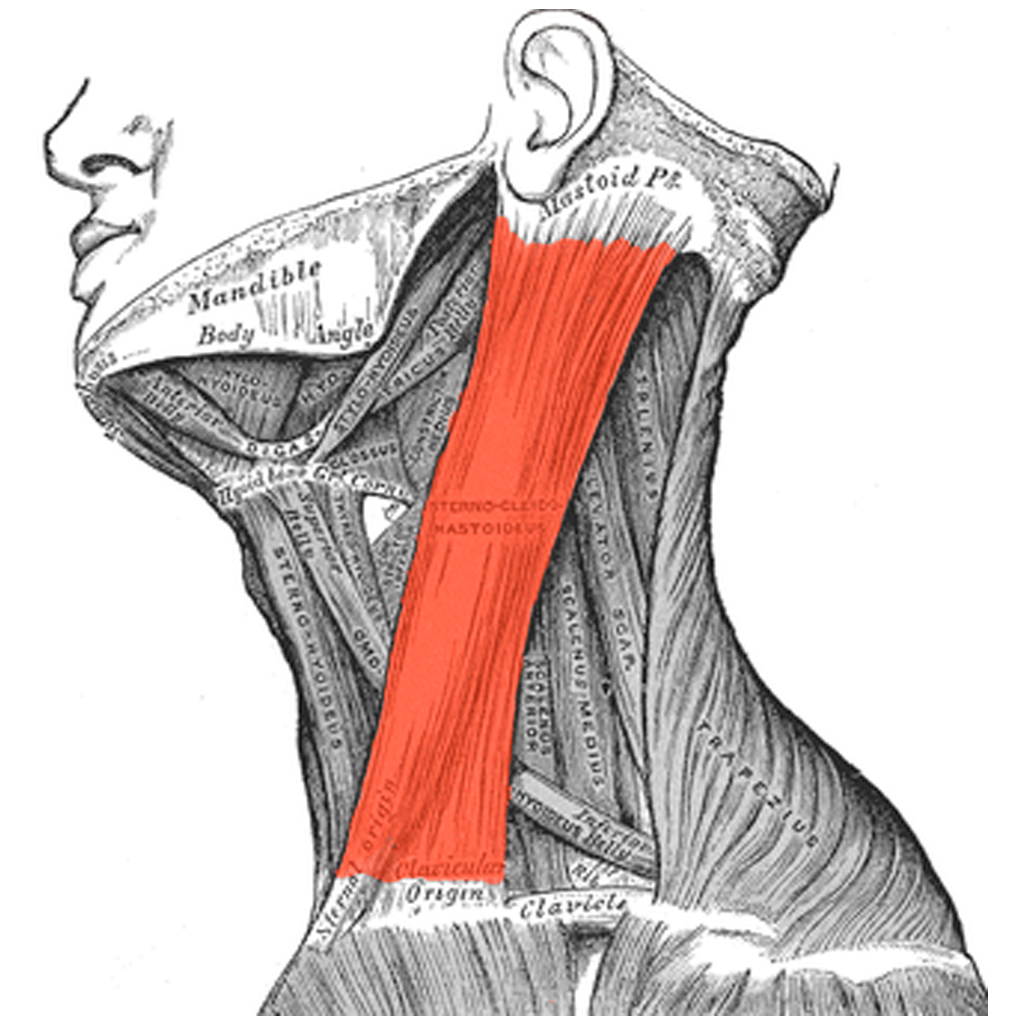Hace varias semanas que vengo en deuda con mi cabeza. Hay un pensamiento pequeño, insignificante, molesto, minúsculo, infumable, trivial, trascendental que se viene gestando en mi cabeza el tiempo suficiente como para haber encontrado la solución pero no tanto como para haberla aplicado.
Una idea lo suficientemente densa como para que su salpicadura no termine de resbalarse por mi sien y caerse cual sudor cerebral. Pero a su vez es una idea de baja opacidad, no requiere una solución inmediata ni representa un problema.
No me molesta su existencia, pero me inquieta haberlo descubierto.
Yo no se si es una cosa generacional, de vibras -en el máximo jipismo de la palabra- o que le sucede a dos o tres boludos que están en una situación similar a la mía:
Me da paja usar redes sociales.
Te juro que al redactarla me pareció una expresión básica, insulza, digna de pendeviejo renegado de su condición.
Se siente como una estupidez.
Lo es.
El pensamiento en sí no es complejo. Pero el contexto en el cual ocurre, sí.
No usar redes sociales en esta época, es una declaración de muerte digital.
Sigue pareciendo una pelotudez, lo entiendo.
Pero en el momento en el cual entendí que en mi vida cotidiana veo más pantallas que caras al día, me asfixió la epifanía de que mi réplica digital es igual de importante.
Me percibí en el universo digital. Entré en conciencia de mi existencia y por consecuente una vida paralela que habita en bytes y pelotudeces hechas por máquinas para hacerle creer a otra máquina que son una persona.
De golpe me vino a la cabeza aquella vez que, de pendejo, sentí miedo de lastimarme al caerme de mi bici a la que hacía poco le habían sacado las rueditas y todavía no dominaba muy bien. No sé cómo fue que mi mente hizo la escalada de un raspón en las rodillas a la muerte, pero ahí estaba yo, pedaleando erráticamente, llorando, porque al doblar la esquina para volver al circuito donde practicaba me había caído la ficha de que todos nos íbamos a morir.
Mi amigo, mi vieja, yo.
Todos.
La vida tenía un cronómetro, y yo lo estaba descubriendo seis años tarde.
Perdón por el recuerdo gratuito, pero siento que nada podría haberlo descrito mejor.
Estoy dándole un besito a los 30, a esta edad ya no paso horas al teléfono teniendo conversaciones que no van a ningún lado ni hablando con personas de manera activa.
A su vez, antes, chatear o llamar a alguien era una actividad específica de la vida y no una posibilidad constante.
Es decir, cuando internet tenía un lugar físico -como por ejemplo la computadora de la familia en el living o a donde llegase el wifi- todavía existía la acción de ‘conectarse’ y por consecuente ‘desconectarse’.
Era un ritual.
Trabajo desde una computadora que a su vez es personal, o sea que paso 8 horas mirando una pc donde tengo las redes sociales abiertas y por si fuese poco, tengo un pedazo de aluminio y vidrio retroiluminado que está obligado a seguirme a todos lados y cuyo único propósito es generar dependencia mediante ser una herramienta tremendamente útil para todo fin.
Es decir, ya no tengo la urgencia de hablar con nadie en una interacción finita.
Ya no existen las interacciones finitas, a no ser que sirvan un propósito básico como una pregunta puntual o una reacción a una historia de instagram que no amerita respuesta.
Ya no le hablo a nadie solo porque me cae bien e interactúo en base a eso.
Ya hasta lo siento antinatural.
Creo que en general ya no existe el acto de cultivar una relación mediante internet y en parte me parece que está bien.
Pero en parte nos obliga a que nuestra presencia en la memoria de los demás, nuestra existencia como sujeto en comunidad esté directamente relacionada con nuestra actividad online.
Digo que no uso instagram hace como un año y medio pero lo abro cada tres semanas más o menos para ver alguna historia, para recordar cómo era la cara de aquellos que eran amigos pero las vueltas de la vida hizo que el radio de su órbita y la mía simplemente crezcan y se distancien.
Almas que se esconden de la memoria sin motivo particular, pero que irónicamente, mantengo con el cariño intacto de aquellos días en los que flotábamos juntos.
¿Seré uno de ellos? ¿Seré ‘el pibito aquel’ en la anécdota de alguien? ¿Seré ese nombre en la punta de la lengua que se niega a resbalarse? ¿Seré ese cuya existencia se sintió linda de recordar pero es raro escribirle para decirselo?
Eso, ‘es raro escribirle para decírselo’.
Ahí está ¿La escuchaste?
Una piedrita mental acaba de darse contra la pared de mi cabeza, otra vez.
Hay un cepo comunicativo -que supongo se agrava porque vivo en otro país- que aparece cuando recuerdo que tengo amigos pero no le hablo a ninguno. Se siente como ese momento en el que me cruzo con alguien que vi un par de veces y me cae recontra bien pero decido esquivar la mirada porque siempre lo vi en grupo y no sabría de que hablarle si estamos mano a mano.
Así, pero con mis amigos, a los que les conté mis miedos y mis aciertos.
Los que me vieron ganarme un escalón al cielo y resbalarme al infierno.
Yo creo que es de esas cosas que crecen con el tiempo:
Un día dejé de hablarles porque de repente alguno de los dos estaba viviendo su vida en primera persona y eso implicaba prestar atención a otras cosas.
Otro día me agarró desensibilizado, usando el teléfono simplemente por vicio y se me escapó el escribirle para felicitarlo por algún logro o prestarle el hombro en alguna tragedia.
Otro día me escribió y lo vi en el mismo minuto, pero estaba haciendo algo y me acordé de responderle a las 8 horas.
Otro día directamente no le respondí.
Otro día le vi una historia en alguna red social y quise escribirle para felicitarlo o prestarle el hombro. Pero como me daba vergüenza no haberle respondido antes, me reduje a reaccionarle a la historia con el emoji que representase el sentimiento más acertado.
Otro día simplemente le di like a la historia.
Otro día simplemente hice click para seguir a la siguiente.
Otro día directamente me salteé sus historias.
Otro día me tocó estar a mi de ese lado.
Otro día me dejo de aparecer en el inicio.
Otro día, sin mucho escándalo dejé de publicar en redes sociales.
Otro día, dejé de mirar los inicios de las redes sociales.
Otro día, dejé de entrar a las aplicaciones.
Hasta que llegó el día en que directamente las desinstalé.
Aún no eliminé los perfiles por la simple razón de que siento que sería declarar mi muerte. Un funeral intermitente y discreto, celebrado únicamente cuando alguien se acuerde de mi nombre de la manera más aleatoria posible e intente buscarme, pero al no encontrar mi perfil se pregunte si lo bloquee sin motivo o si cerré las redes.
Me niego a morir, pero me niego a ser funcional al juego de internet y a la realidad que hemos pateado debajo de la alfombra durante muchísimo tiempo.
Esto es parte de nuestras vidas y hemos cambiado nuestros códigos sociales y las formas de relacionarnos.
Se vive bien sin redes sociales; sin mirar únicamente los highlights de las personas, sin intentar proyectar -sin querer- una imágen que sea fiel a tu personalidad, sin querer comprarme una estupidez porque acabo de ver una publicidad disfrazada de producto.
Pero vivir sin redes sociales no implica necesariamente ser una persona sociable en la vida analógica.
Empecé a escribir sin saber realmente si esto solo me pasaba a mi, pero mientras más teclas apretaba más me convencía de que esto es un síntoma generalizado.
O al menos voy a aferrarme a creer eso para no sentirme mal con mi ansiedad social y que me cueste hacer amigos nuevos.
Pero también siento que otros se olvidaron como hacer amigos, nunca nadie supo como hacer amigos, era algo tan instintivo que simplemente sucedía.
Hasta que la cultura de la proyección personal y jugar a ser Roberto Carlos ganandose su millón de amigos, atacó.
Y nos tomó por un flanco del que ni siquiera éramos conscientes de su existencia. Eso estimuló un punto de dolor totalmente nuevo como especie.
La virtualidad antes no existía más que en los escenarios imaginarios de quien se inventase (o practicase) una conversación por aburrimiento o nervios.
Ahora existe en todo momento y vivir en ese mundo ficticio es incluso más importante para poder mantener vínculos sociables saludables.
Amigo ya no nos vemos más.
Amigo, nuestras vidas cambiaron.
Amigo, el mundo cambió.
Amigo, dejé de aparecerte.
Amigo, dejaste de aparecerme.
Amigo, no hablamos hace mucho.
Amigo, se siente raro hablarte sin motivo en particular.
Amigo, te recuerdo.
Amigo, ¿Te acordas?
Amigo, estoy vivo
Amigo ¿Estás vivo?
Amigo no estoy muerto, pero tampoco estaré vivo.
Amigo sigo vivo, amigo no estoy muerto.